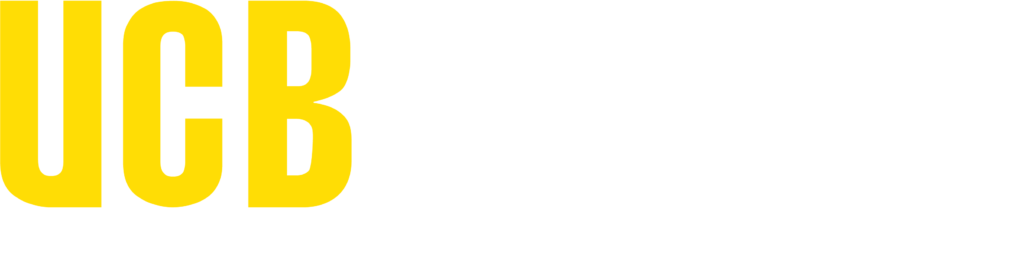Cinco representantes indígenas de Bolivia participan en el Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (EMRIP), que se celebra en Ginebra del 14 al 17 de julio de 2025. Esta participación es impulsada por el proyecto CreA de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, a través del Subproyecto 4 sobre Derechos de Pueblos Indígenas y Transformación de Conflictos Sociales.

Una delegación diversa con voz propia
Designados por sus propias comunidades, los cinco representantes provienen de regiones donde se desarrollan investigaciones transdisciplinarias y acciones jurídicas en el marco de las clínicas legales de la U.C.B. Ellos son:
- Lourdes Tola, del Valle Alto de Cochabamba
- Luis Moreno y Carlos Alba, de San José de Chiquitos (Santa Cruz)
- Pedro Cambara, de San Ignacio de Velasco
- Macario Gutiérrez, de Chojasivi (La Paz)
Bolivia interpelada por la vulneración a derechos colectivos
La delegación pone en evidencia la brecha entre los avances normativos en Bolivia y la realidad que viven los pueblos indígenas. El modelo extractivista basado en monocultivos y megaproyectos amenaza la vida, la dignidad y los territorios de estas comunidades, fracturando sistemas alimentarios soberanos, alterando ecosistemas y profundizando desigualdades históricas.
U.C.B. comprometida con el bien común y la justicia socioambiental
La participación en este evento internacional responde al compromiso ético y académico de la Universidad Católica Boliviana con el Pacto Educativo Global, promovido por el Papa Francisco y acogido por ODUCAL. Este pacto llama a las universidades a formar líderes comprometidos con la justicia social, el diálogo intercultural y la defensa de la casa común.
Desde esta perspectiva:
- La U.C.B. reconoce el valor espiritual, cultural y ecológico de las cosmovisiones indígenas.
- Promueve investigaciones que articulan ciencia académica y saberes ancestrales.
- Aboga por políticas públicas justas que protejan la biodiversidad y los derechos colectivos.
- Y se posiciona como aliada en la lucha contra el racismo estructural, el colonialismo ambiental y la exclusión.
VOCES INDÍGENAS EN LA ONU
“Las mujeres indígenas sostienen el mundo” – Lourdes Tola, Cochabamba
Desde la Organización de Mujeres en Progreso Bartolina Sisa de Complejo Carcaje, Lourdes Tola destacó el papel protagónico de las mujeres como transmisoras de sabiduría, defensoras de la vida y constructoras de paz. Denunció la invisibilización que aún sufren en instrumentos como el UNDRIP y llamó a que su liderazgo sea central en la recreación de los derechos humanos.
“Soy Lourdes Tola. Saludo a este foro en nombre de la Organización de Mujeres en Progreso Bartolina Sisa de Complejo Carcaje, Cochabamba-Bolivia.
Como mujer indígena, celebro el rol de las mujeres en nuestras comunidades y en el mundo, como:
- Constructoras de paz, facilitadoras del diálogo, grandes transmisoras de la tradición oral y, con ella, la cosmovisión indígena en equilibrio con el medio ambiente.
- Grandes cuidadoras y defensoras de la vida que se reproduce en sus territorios. Esperamos que sus liderazgos nunca sean cooptados, aunque hay que hacer más que esperar.
- Ellas saben que, aunque no haya comida, son ellas las que alimentan a estas y a las generaciones futuras.
- En sus cuerpos se disputa el modelo de desarrollo y de resistencia. Como sucede con la naturaleza expoliada, los modelos de poder se sirven de ellas, evidenciando sistemas de opresión y privilegios.
La participación de todas las voces de estos días está en sintonía. En diferentes regiones, como en Bolivia, se reconoce el concepto de Madre Tierra y los Estados han empezado a escuchar.
Llamamos a la comunidad internacional a que reconozca el concepto de Poblaciones Indígenas de manera universal, pues existen delegaciones que todavía no lo hacen, cuando es evidente su presencia en todas las regiones.
También, algo que se quisiera escuchar más, son las voces de mujeres interceptando el derecho. En instrumentos relevantes como la UNDRIP y las recomendaciones alrededor, continúan poniendo a las mujeres en un lugar subsidiario, que las menciona desde el principio de no discriminación. Pero la lucha de las mujeres es la de toda la humanidad.
Pedimos al EMRIP que impulse a seguir el liderazgo de mujeres indígenas y que la incidencia y recreación de los derechos humanos las ponga en el centro. En su voz se reconocen intereses de quienes exigen un mundo mejor. Ojalá esto genere un recordatorio sobre la responsabilidad de compartir la carga que significa sostener el mundo.
“El fuego devora nuestros bosques y nuestros derechos” – Luis Moreno, Chiquitania
Luis Moreno alertó sobre la devastadora deforestación en la región chiquitana. Más de 10 millones de hectáreas han sido arrasadas en una década. Pidió que el Mecanismo visite sus territorios para documentar el daño ambiental y exigir rendición de cuentas al Estado.
Xaume tanu Mayriabuka, sarukityaiki, nikiasityaiki en besiro.
Soy Luis Moreno.
Un saludo del pueblo Chiquitano de Bolivia en la Amazonía.
Los territorios chiquitanos en el municipio de San José de Chiquitos atraviesan una grave crisis ambiental, caracterizada por incendios forestales recurrentes y deforestación masiva. En los últimos 10 años se han perdido más de 10 millones de hectáreas de bosque en Bolivia y, en Santa Cruz, 4 millones, debido principalmente a la expansión agrícola y al monocultivo.
Este impacto ha alterado los ecosistemas, afectando la biodiversidad y las fuentes de agua, esenciales para la supervivencia de las comunidades indígenas.
El derecho a un medio ambiente sano, especialmente en áreas indígenas, es un principio clave en la legislación internacional y nacional. Sin embargo, en la región chiquitana, la deforestación y los incendios forestales han causado la pérdida de tierras productivas, violando este derecho y otros reconocidos por leyes nacionales e internacionales, como la Ley de Madre Tierra (Ley N° 300), el Convenio 169, el Tratado de Escazú y la UNDRIP.
Adicionalmente, la pérdida de agua subterránea y superficial ha afectado la seguridad hídrica y el derecho a la alimentación de las comunidades, que dependen de estos recursos para la agricultura, la ganadería y el consumo.
Pedimos al Mecanismo que llegue a nuestros territorios y se informe de la situación de primera fuente, nosotros los comunarios. Así podrán asesorar y recordar a nuestro Estado los compromisos asumidos, así como las normas vigentes a nivel internacional y, sobre todo, nacional.
Necesitamos un posicionamiento sobre los responsables de los incendios forestales y de la expansión de la frontera agrícola para la exportación, lo que viola nuestra soberanía alimentaria y produce múltiples impactos socioambientales negativos que están asfixiando a las poblaciones indígenas.
“El Lago Titicaca llora nuestra indiferencia” – Macario Gutiérrez, La Paz
Desde Chojasivi, Macario denunció la contaminación del lago Titicaca por residuos urbanos, industriales y mineros. Reclamó una visita de expertos de la ONU a su región.
Mi nombre es Macario Gutiérrez Amaru, autoridad indígena originaria de la Subcentral Chojasivi del departamento de La Paz, Bolivia.
Jacha uñtawisuma qamaña jilatanaca kullakanaca.
Distinguido Foro:
Voy a tocar el tema del medio ambiente desde mi región: la cuenca Katari y el lago Titicaca. Un ejemplo doloroso, una triste realidad, ya que no existen políticas ambientales por parte de los gobiernos de turno, ni políticas públicas de los municipios que enfrenten los problemas de contaminación del sagrado lago Titicaca, ubicado a 3812 metros sobre el nivel del mar.
Esta contaminación produce la extinción de diversas especies de peces y aves, daños a la totora, los pastizales y a los sembradíos. Mueren nuestros ganados. El agua de los ríos recibe residuos sólidos de la ciudad de El Alto y de ciudades intermedias, además de residuos de industrias y minerías ilegales que contaminan la cuenca Katari y desembocan en el lago Titicaca.
Los pueblos originarios tenemos la reciprocidad para convivir con la Madre Tierra, la Pachamama, desde nuestra cosmovisión andina, nuestras prácticas ancestrales milenarias, nuestros principios y valores culturales.
Por eso, muy respetuosamente, solicitamos que investigadores de las Naciones Unidas realicen una visita e investigación física en nuestra región, Chojasivi, para que puedan conocer la realidad que vivimos los pueblos indígenas originarios.
Nos gustaría que, a partir de esa investigación, se elabore un proyecto que permita acceder a un financiamiento de parte de las Naciones Unidas, pero que no llegue al gobierno, porque los fondos desaparecerán en el camino y no cumplirán el objetivo de nuestra petición.
Quiero decirles también que la reserva moral está en los pueblos indígenas originarios, para convivir en armonía y vivir bien.
Con eso termino mi intervención y un jallalla a todos los pueblos indígenas.
Gracias.
“Nos están desplazando de nuestras tierras” – Carlos Alba, Chiquitania
Carlos Alba denunció el avasallamiento de tierras indígenas y el otorgamiento irregular de títulos por el INRA. Alertó que más de 500.000 hectáreas fueron entregadas para agroindustria sin consulta previa.
Xaume tanu Mayriabuka, sarukityaiki, nikiasityaiki.
Soy Carlos Alba.
Un saludo del pueblo Chiquitano de Bolivia en la Amazonía.
El desplazamiento forzoso de las comunidades indígenas chiquitanas y el avasallamiento de tierras es otra vulneración grave. El Artículo 10 de la Declaración de las Naciones Unidas establece que los pueblos indígenas no deben ser desplazados sin su consentimiento. Sin embargo, en la Chiquitanía, el INRA ha permitido la ocupación ilegal de tierras indígenas, otorgando permisos para asentamientos en áreas protegidas y territorios tradicionales. Esto ha violado los derechos territoriales de las comunidades, provocando la fragmentación del territorio y reduciendo el espacio para la agricultura y la recolección de recursos.
La expansión de proyectos agropecuarios y forestales en territorios indígenas ha sido una de las principales causas de estas vulneraciones. El Decreto Supremo 5390 ha permitido la expansión de la frontera agrícola, favoreciendo el monocultivo y la ganadería, impactando negativamente a las comunidades y a la conservación de los ecosistemas.
Según un informe de la Fundación Tierra (2020), más de 500.000 hectáreas de tierras indígenas han sido concedidas para actividades agroindustriales sin nuestro consentimiento. Esto ha incrementado el riesgo de deforestación y ha afectado el derecho de las comunidades a controlar sus recursos naturales y decidir sobre sus territorios.
Le pedimos al Mecanismo que recuerde al Estado boliviano que sus leyes y políticas deben estar alineadas con la UNDRIP, más aún cuando ha sido reconocida mediante Ley Nacional (Ley 3770), y que garantice nuestros derechos individuales y colectivos.
“No queremos pan para hoy y hambre para mañana” – Pedro Cambara, Chiquitania
Pedro advirtió sobre el impacto devastador de las fumigaciones con agroquímicos y el monocultivo. Llamó a proteger la biodiversidad y la autonomía indígena.
Saludo del pueblo Chiquitano de Bolivia.
La imposición de fumigaciones aéreas con agroquímicos en la Chiquitanía boliviana amenaza con destruir lo más valioso que poseemos: nuestra biodiversidad megadiversa, nuestros territorios vivos y las formas de vida que los habitan.
La agroindustria boliviana y otros actores, incluido el Estado, promueven una agricultura basada en monocultivos, devastando ecosistemas y violando los derechos colectivos de nuestras comunidades, quienes dependemos de los bosques no solo como fuente de sustento, sino también como espacio cultural, espiritual y político.
La expansión de productos como la soya y la carne reduce a Bolivia a una producción limitada, ignorando la riqueza de cultivos como el cacao, la castaña, el asaí y muchos otros frutos aún no investigados, cuyas propiedades nutricionales y significados culturales están profundamente ligados a los saberes ancestrales.
Este modelo agroindustrial no solo pone en riesgo la salud y el territorio, sino también la autonomía de nuestros pueblos indígenas. Se vulnera el derecho al consentimiento previo y se rompe la relación ancestral con el territorio. Por un beneficio económico inmediato se sacrifica el futuro: se pierde agua, suelo y biodiversidad.
Santa Cruz ya lo vive: menos humedad, más calor, más incendios. Todo por la ambición de unos pocos que piensan únicamente en el “pan para hoy”, mientras siembran “hambre para mañana”.
¿Dónde queda el derecho de los pueblos a decidir sobre sus territorios y el futuro de sus hijos? Bolivia tiene una riqueza incalculable. Lo que se necesita es proteger lo que ya tenemos y no seguir modelos destructivos que ponen en jaque la vida misma.
Pedimos al EMRIP que realice un estudio en la región amazónica que visibilice las responsabilidades de los Estados y la garantía de derechos de las poblaciones indígenas.

Bolivia tiene una deuda pendiente
La participación de esta delegación indígena en un foro internacional tan relevante evidencia el rol que la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” puede y debe cumplir: ser puente entre el conocimiento científico, los saberes ancestrales y la incidencia política global.
Esta es una oportunidad histórica para que Bolivia escuche a sus pueblos, reconozca sus derechos y rectifique el rumbo hacia un desarrollo verdaderamente humano, justo y sostenible.
Agradecimientos especiales a Celeste Quiroga Erostegui
Comunicación Rectorado Nacional